|
Flora
La flora
que crecen
en la
Antártida
presentan
una adaptación
al medio
tras un
largo
periodo
de tiempo.
Las especies
antárticas
se limitan
a algunas
plantas
con flores-
dos especies-,
hongos,
líquenes,
musgos
y algas.
De todas
ellas,
los líquenes
son el
grupo
que mejor
se ha
adaptado
al rigor
del clima.
La vegetación
se distribuye
desde
zonas
cercanas
al propio
Polo hasta
las Islas
Subantárticas.
En los
lugares
mas inhóspitos,
como son
las proximidades
del Polo
Sur, consiguen
emerger
en los
picos
sin hielo
llamados
"nunatak"
. Muchos
de estos
organismos
son tan
simples
como las
algas;
otros
más
complejos
como los
líquenes,
musgos,
hongos
y hepáticas;
pero existen
otros
muchos
muy primitivos
como las
bacterias.
En el
mar que
circunda
el Antártico
existe
una gran
diversidad
de algas
marinas,
algunas
de enormes
foliolos
de 30
metros
de largo
y algo
más
de medio
metro
de ancho,
así
como algas
microscópicas.
Como
ya se
dijo la
flora
antártica
está
liderada
por el
grupo
de los
líquenes,
muy adaptados
al clima
antártico,
que los
hizo sumamente
resistentes
y capaces
de sobrevivir
en condiciones
extremas.
Sus organismos
están
constituidos
por un
hongo
y un alga-
que suele
ser unicelular-
unidas
simbióticamente.
El hongo
le permite
mantener
la hidratación
y protegerse
de las
condiciones
desfavorables,
mientras
que el
alga le
dota de
un hidrato
de carbono
sintetizado
que utiliza
como alimento.
En la
Antártida
las únicas
plantas
fanerógamas
que se
conocen
son el
pasto
antártico
(Deschampsia
antartica),
y la hierva
(Colobanthus
quitensis)
y se suelen
encontrar
entre
los musgos
y en zonas
muy protegidas
.El pasto
antártico
crece
solamente
en lugares
protegido
de los
vientos,
por esa
razón
forman
pequeñas
áreas
diseminadas
o aisladas.
En los
lugares
donde
el viento
le permite
crecer
libremente
crean
verdes
y llamativos
prados.
El clavelito
antártico,
en cambiosi
bien busca
guarecerse
del viento
tiene
una gran
necesidad
de humedad,
por ello
los deshielos
primaverales
y son
los adecuados
para su
crecimiento
y floración.
Ambas
especies
fanerógamas
se distribuyen
casi exclusivamente
por la
Península
Antártica
e islas
adyacentes.
Holdgate
(1967)
ha hecho
una división
fitogeográfica
antártica
distinguiendo
dos áreas
: una
la denomina
Antártica
Marítima
y la otra
Antártica
Continental.
La primera
abarca
las costa
occidental
de la
Península
Antártica
e islas
próximas,
las islas
Orcadas
del Sur
y las
Shetland
del Sur
y la otra
fitorregión
es la
que ocupa
el resto
del Continente
Antártico.
La primera
de las
regiones,
según
el mencionado
autor,
posee
vegetación
predominante
de briófitas
y de líquenes,
en tanto
que la
segunda
región
se distingue
por poseer
formaciones
dispersas
de líquenes
con mucha
menor
proporción
de musgos.
 Los
musgos
se desarrollan
generalmente
durante
el verano
antártico.
De las
especies
que se
han descrito
una pequeña
parte
son microscópicas
que se
desarrollan
entre
los musgos.
Algunos
hongos
conocidos
son la
Galerina
antarctica
y la Omphalina
antarctica. Los
musgos
se desarrollan
generalmente
durante
el verano
antártico.
De las
especies
que se
han descrito
una pequeña
parte
son microscópicas
que se
desarrollan
entre
los musgos.
Algunos
hongos
conocidos
son la
Galerina
antarctica
y la Omphalina
antarctica.
Además
de los
musgos
hay otro
grupo
de Briófitas
–
plantas
sin elementos
vasculares-
que son
las llamadas
hepáticas,
que forman
parte
de esa
extensa
división
de plantas
que incluyen
más
de 20.000
especies
en todo
el mundo.
En la
Antártida
se conocen
unas 75
especies
entre
musgos
gametófitos
y hepáticas.
Las hepáticas
no son
plantas
tan abundantes
como los
musgos
y en la
Antártida
se conocen
unos 9
géneros;
algunas
de ellas
son la
Barbilophozia,
Cephaloziella,
Merchantia,
Metzgeria
o la Riccardia.
No son
tan llamativas
como los
musgos
aunque
muchas
pueden
desarrollarse
entre
ellos.
Existen
tipos
de algas
que se
han especializado
en vivir
fuera
de los
medios
acuáticos,
aunque
siempre
con condiciones
ideales
de humedad,
como la
Prasolia
crispa,
muy frecuente
sobre
las rocas
donde
anidan
las aves
por los
nutrientes
que encuentran
en esas
zonas.
En la
Antártida
se conocen
algunas
especies
terrestres
de algas
verdes
y verde-azuladas
o cianófitas.
Estas
algas
pueden
ser unicelulares
(móviles
o sésiles)
o pluricelulares
(sésiles),
pasando
por formas
coloniales
(sésiles).
Las algas
verdes
se reproducen
vegetativamente
por división
celular
y fragmentación;
por esporas
y zoosporas
(axesual),
y por
conjugación
uniendo
dos células
sexuales
llamadas
gametos.
Otro género
de alga
terrestre
clorofita
es por
ejemplo
el ulothrix.
Hay un
grupo
de algas
terrestres
que viven
entre
la nieve
y el hielo,
Durante
la primavera
y verano
antártico
pueden
verse
formando
manchas
verdosas,
amarillentas
o rojizas.
Son organismos
microscópicos
llamados
Crioseston,
que tienen
la capacidad
de vivir
entre
los intersticios
de los
cristales
de hielo
o sobre
la propia
nieve,
aprovechando
la escasa
radiación
solar
que se
produce
en esas
estaciones.
Tambien
hay abundantes
algas
diatomeas,
dinoflagelados,
cianófitas,
clorófitas,
feófitas
y rodófitas.
Las algas
de aguas
continentales
son organismos
planctónicos
como las
diatomeas,
y bentónicos
o de los
fondos
como las
cianófitas.
Se conocen
aproximadamente
un centenar
de especies
de diatomeas
localizadas
en aguas
antárticas
y subantárticas.
Durante
el verano
quedan
sueltas
en el
océano
por efecto
del deshielo,
y muchas
permanecen
unidas
a los
témpanos,
que las
van soltando
lentamente
mientras
sus extremos
inferiores
son erosionados
por el
agua marina.
Una vez
libres
en el
agua llegan
a ser
un importante
alimento
de la
cadena
trófica,
en particular
para el
krill,
este crustáceo
es la
alimentación
principal
para muchas
ballenas,
focas
y pingüinos
.El ecosistema
antártico
depende
en gran
medida
de esta
alga microscópica.
Investigación
y Textos:
Gabriel
O. Rodriguez
Vivir
con clorofila
Antártida.
Las Leyes
entre
las costas
y el mar
Santiago
G. de
la Vega

En
las tierras
libres
de hielo
Sin
consideramos
la escasa
vegetación
terrestre
antártica,
¿qué
grupo
resta
en mejores
condiciones
de hacer
fotosíntesis,
crecer,
y reproducirse
con las
bajas
temperaturas
y reducidos
niveles
de luz
y humedad,
soportando
además
los grandes
cambios
entre
estaciones?
Los
líquenes,
parece
ser la
respuesta.
Más
de 150
especies
se han
registrado,
dominando
en las
costas
libres
de hielo
del oeste
de la
Península
Antártica
y en los
archipiélagos
subantárticos.
Sus tonos
anaranjados,
amarillos,
verdes,
negros
y blancos
y sus
diversas
formas
de crecimiento
los destacan
en ambientes
rocosos
libres
de hielo.
Los líquenes
resultan
de los
simbiosis
(relación
de mútuo
beneficio)
entre
ciertas
algas
y hongos,
una de
las más
ajustadas
relaciones
que se
conocen.
En la
mayoría
de los
casos
el hongo
tiene
más
desarrollo
y es más
complejo
en su
estructura
que el
alga y
produce
los órganos
reproductivos.
No tienen
capacidad
de almacenar
agua,
dependiendo
en la
Antártida
del derretimiento
de la
nieve,
de las
escasas
lluvias
-si las
hay-,
de las
neblinas,
la humedad
ambiente
o las
salpicaduras
del mar.
Aunque
llegan
a resistir
la desecación
en estado
latente
durante
largos
períodos.
Se
sabe que
algunos
fotosintetizan
a temperaturas
por debajo
del punto
de congelación,
e incluso
por debajo
de un
estrato
de nieve
de hasta
15 cm
de espesor.
Hay especies
que han
recuperado
su capacidad
fotosintética
tras pasar
dos años
a temperatura
de 15
†C bajo
cero.
Su fotosíntesis
neta es
baja,
y varía
con el
contenido
de agua
o la temperatura.
La concentración
de clorofila
es entre
cuatro
y diez
veces
menor
en un
liquen
de talo
folioso
(tipo
hoja)
que en
una hoja
de planta
superior.
La capacidad
fotosintética
también
puede
variar
entre
formas
erectas
o postradas,
como se
ha comprobado
para Usnea
sp.
Por su
lento
crecimiento
y el dominio
de su
reproducción
vegetativa,
la evolución
de los
líquenes
es lenta.
Se estima
que algunos
talos
superan
los 4.500
años
de vida.
Los musgos,
en tanto,
sobreviven
en condiciones
casi tan
extremas
como los
líquenes,
aunque
son menos
aptos
para adherirse
a las
rocas
peladas,
prefiriendo
manchones
de sustrato
blando.
Suman
por lo
menos
75 especies
en la
Antártida.
Densas
matas
de ciertos
líquenes
pueden
competir
con ellos
por la
luz.
Los
musgos
crecen
bien en
sitios
de nidificación
de aves,
por el
aporte
de nutrientes
del guano.
Los excrementos
ricos
en nitrógeno
de las
pingüineras
favorecen
también
a ciertas
algas
y a matas
de cianobacterias
Nostoc,
fijadoras
de nitrógeno
del aire.
 Durante
el invierno,
hielo
y nieve
los cubren
y quedarán
latentes
hasta
rehidratarse
en la
siguiente
estación.
Las islas
Orcadas
y las
Georgias
del Sur
cuentan
con un
historial
libre
de hielos
más
extensos
en tiempo
que las
islas
Shetland
o áreas
de la
Península
Antártica,
y en consecuencia
sus turbales
comenzaron
antes
su formación.
En las
Georgia,
se conocen
turbales
de más
de un
metro
de espesor
con casi
10.000
años
de antigüedad.
En la
Isla 25
de Mayo
(de la
Shetland
del Sur),
en cambio,
la capa
de musgos
alcanza
poco más
de 10
cm de
grosor.
Durante
el invierno,
hielo
y nieve
los cubren
y quedarán
latentes
hasta
rehidratarse
en la
siguiente
estación.
Las islas
Orcadas
y las
Georgias
del Sur
cuentan
con un
historial
libre
de hielos
más
extensos
en tiempo
que las
islas
Shetland
o áreas
de la
Península
Antártica,
y en consecuencia
sus turbales
comenzaron
antes
su formación.
En las
Georgia,
se conocen
turbales
de más
de un
metro
de espesor
con casi
10.000
años
de antigüedad.
En la
Isla 25
de Mayo
(de la
Shetland
del Sur),
en cambio,
la capa
de musgos
alcanza
poco más
de 10
cm de
grosor.
Creciendo
sobre
hielos
glaciarios
viven
algas
unicelulares,
como algas
verdes
y diatomeas.
Entre
las plantas
con flor,
hay sólo
dos representantes
y crecen
durante
el verano
en hábitats
libres
de nieve
del norte
de la
Península
Antártica
e islas
cercanas.
Se trata
del paso
Deschampsia
antarctica
y el menos
frecuente
clavel
antártico
(Colobanthus
quietensis).
Sus flores
son hermafroditas.
El viento
es el
transportador
de los
granos
de polen
para el
pasto
y al menos
habría
autofecundación
en Colobanthus.
Se ha
comprobado
que desde
hace más
de dos
décadas
el área
de distribución
de ambas
especies
está
en aumento.
¿De
dónde
proviene
la vegetación
terrestre
de la
Península
e islas
subantárticas
de la
región?
La respuesta
es diferente
según
los grupos.
Los líquenes
del continente
blanco
evolucionaron
en forma
aislada
por largos
períodos
y son
menos
diversos
que en
el Artico
aunque
hay bastante
similitud
a nivel
de géneros.
Algunos
serían
relictos
de formas
que sobrevivieron
en los
nunataks
(cumbres
emergentes)
a los
períodos
glaciares.
Sería
el caso
de ciertos
musgos
y líquenes
como los
del género
Usnea
(incluye
especies
en nuestros
bosques
del sur).
Otros
grupos
podrían
haber
llegado
de invasiones,
posiblemente
sudamericanas,
durante
los últimos
10.000
años.
Las aves,
o tal
vez incluso
el hombre
(ya en
tiempos
más
recientes)
podrían
haber
sido quienes
los transportaron.
Entre
las plantas
con flor,
Deschampsia
antarctica
crece
también
en el
sur de
nuestro
país
hasta
pocos
más
al norte
del Río
Colorado,
y Colobanthus
quietensis,
con los
cordones
andinos
como corredor
biológico,
se distribuye
hasta
México.
Lo
cierto
es que
los sucesivos
avances
de los
hielos
durante
el Pleistoceno,
determinaron
a nivel
mundial
el repliegue
de la
vegetación
a regiones
de climas
más
benignos.
En el
Artico,
no hubo
barreras
importantes
en esta
dispersión
hacia
el sur.
Pero en
el extremo
austral,
ya existía
la barrera
de los
mares,
y a falta
de "salida
de escape",
la vegetación
se empobreció.
Desde
las últimas
glaciaciones,
muchas
especies
recolonizaron
ambientes
árticos,
pero la
desconexión
Antártica
con otras
tierras
prácticamente
lo impidió.
En
el agua
dulce
La producción
de microalgas
en los
cuerpos
de agua
dulce
en general
es baja,
mostrando
además
marcada
estacionalidad
en su
producción
tras producirse
el deshielo
estival.
En los
fondos
de lagos
y torrentes
del norte
de la
Península
Antártica
e islas
vecinas,
la penetración
de la
luz permite
el crecimiento
de algas
verdes,
musgos
y cianobacterias.
Hay lagos
donde
el hielo
superficial
llega
a ser
permanente,
en especial
hacia
el centro
y este
de la
Península.
Pero incluso
allí,
si la
cobertura
de nieve
es escasa,
la radiación
solar
que incide
en el
verano
será
suficiente
para el
crecimiento
del fitoplancton
y consecuentes
consumidores.
En
los torrentes
de agua
dulce,
cianobacterias
formando
matas
o delgadas
películas
que cubren
las rocas
son una
de las
formas
de vida
dominantes.
Como ejemplos,
las matas
rosadas,
gris-verdosas
o anaranjadas
de las
Oscillatoriacea,
de hasta
3 mm de
grosor
y superficie
irregular.
O las
capas
negras
mucilaginosas
de hasta
30 mm
de espesor
de las
Nostoc.
Estas
matas
y películas
se congelan
y deshidratan
en el
invierno,
y aunque
se inhiben
diversos
procesos,
retienen
su viabilidad
aún
a temperaturas
de hasta
60†C bajo
cero.
Al llegar
la primavera
se rehidratan,
y la fotosíntesis
y respiración
se detectan
una vez
más.
La estación
estival
implica
nuevos
riesgos.
Con el
deshielo,
la carga
de sedimentos
que baja
con las
aguas
de torrente
raspan
sobre
el fondo
y pueden
causar
destrucción
en las
comunidades
de matas.
En general
estas
forman
láminas
fijadas
a las
rocas,
estratégicas
que parece
poco adecuada
para soportar
los lavados
continuos
o periódicos
de los
sedimentos
glaciarios.
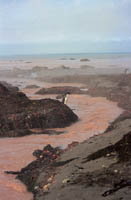 La
luz no
es ilimitante
en los
arroyos
poco profundos,
aún
cuando
turbios.
En todo
caso,
su exceso
puede
inhibir
el crecimiento
de las
algas.
Para evitarlo,
hay algunas
especies
de algas
verdes
y también
de cianobacterias,
que crecen
en lugares
sombreados
bajo las
piedras.
Otras
tienen
pigmentos
carotenoides
que darían
protección
ante luz
intensa. La
luz no
es ilimitante
en los
arroyos
poco profundos,
aún
cuando
turbios.
En todo
caso,
su exceso
puede
inhibir
el crecimiento
de las
algas.
Para evitarlo,
hay algunas
especies
de algas
verdes
y también
de cianobacterias,
que crecen
en lugares
sombreados
bajo las
piedras.
Otras
tienen
pigmentos
carotenoides
que darían
protección
ante luz
intensa.
Considerando
la fauna
en los
lagos
y torrentes
antárticos,
hay pequeños
crustáceos
filtradores,
dominando
copepodos
y anostracos.
En
el mar
Microalgas
de la
columna
de agua:
el fitoplancton
Las diatomeas
y los
flagelados
autótrofos
son las
microalgas
dominantes
en los
mares
de estas
latitudes.
Se conocen
más
de cien
especies
de diatomeas
en las
aguas
antárticas,
y entre
las del
plancton,
la mayoría
no superan
los 50
µm
(micras)
de diámetro.
Las
mediciones
de clorofila
permiten
estimar
en forma
indirecta
la abundancia
de microalgas,
y los
valores
indican
que la
producción
del fitoplancton
tiene
una muy
pronunciada
ciclicidad.
En el
verano
austral
las aguas
costeras
suelen
presentar
valores
de clorofila
más
elevados
que las
aguas
abiertas.
Enriqueciendo
su biomasa
de algas,
la columna
de agua
costera
recibe
las comunidades
algales
del hielo
marino
que se
derrite
y también
microalgas
del fondo
que son
resuspendidas
con el
movimiento
de las
aguas.
En
las "floraciones"
(crecimientos
masivos)
de fitoplancton
dominan
unas pocas
especies
de diatomeas.
Las aguas
pueden
teñirse
de tonos
marrones
por la
presencia
del pigmento
fucoxantina
de estas
algas,
el que
hace más
eficiente
la captación
de luz
para la
fotosíntesis.
Hasta
la zona
del borde
del pack
de hielo,
la columna
de agua
queda
más
protegida
de la
influencia
del viento,
y por
tanto,
es más
estable.
Con altos
niveles
de nutrientes
y suficiente
luz, el
crecimiento
del fitoplancton
puede
verse
allí
favorecido.
En
tanto
en el
océano
abierto,
sin la
influencia
del borde
del pack,
los movimientos
en la
columna
de agua
crean
olas y
corrientes
adversas
para el
crecimiento.
Claro
que las
cosas
no son
tan simples,
y grandes
cambios
siempre
están
latentes.
Por
otra parte,
las concentraciones
de fitoplancton
no parecen
ser limitadas
por el
pastoreo
de herbívoros,
tal vez
por que
las algas
se reproducen
en forma
más
veloz
que consumidores
como krill
y copépodos
y muchas
células
del fitoplancton
son demasiado
grandes
para ser
predadas
por los
pequeños
protozoos,
como ciliados
y flagelados.
Sin embargo,
esto no
es necesariamente
la regla
y en muchos
casos
el impacto
de los
predadores
sobre
el fitoplancton
es muy
significativo.
Las
floraciones
algales
se interrumpirían
más
bien por
falta
de nutrientes
(en ciertos
casos
las bacterias
llegan
a competir
con las
microalgas
en su
captación),
por mezcla
de aguas
que los
diluye,
por hundimiento,
o hasta
pueden
ser controlados
por virus.
Lo
cierto
es que
el concepto
tradicional
de trama
alimentaria
de los
mares
antárticos
con una
gran biomasa
dominantes
de diatomeas
en la
columna
de agua,
krill
y copepodos
entre
los herbívoros
y unas
pocas
especies
de peces,
aves y
mamíferos
entre
predadores,
es demasiado
simplista.
Los minúsculos
organismos
del plancton
(menores
a 20 um),
entre
los que
se incluye
bacterias
y protozoos
(flagelados
y ciliados),
pueden
contribuir
con más
del 50%
en biomasa
y producción.
Microalgas
en el
hielo
En la
superficie
inferior
del pack
de hielo
se generan
vías
de entrada
para el
agua de
mar. Esta
lleva
consigo
nutrientes
así
como cuerpos
germinativos
de microalgas.
Con condiciones
adecuadas
de luz,
podrán
allí
surgir
floraciones
algales.
Ya
en el
hielo
más
antiguo,
que se
extiende
desde
unos pocos
centímetros
del borde
inferior
del pack
hasta
niveles
intermedios
de la
capa de
hielo,
se descubrió
una intrincada
red de
poros
comparables
a los
de una
esponja.
Como adaptación
a este
microcosmos,
casi aislado
del agua
marina
y con
poco reemplazo
del dióxido
de carbono
que las
algas
consumen,
hay microalgas
de hielo
adaptadas
a obtener
carbono
a partir
de bicarbonato.
Ahora
bien,
¿cómo
llegan
los nutrientes
a estas
comunidades?
Resulta
que con
la captación
de luz
de las
microalgas
se genera
calor,
y en consecuencia
algo de
derritimiento,
el cual
permite
la infiltración
hacia
arriba
de agua
de mar
con nutrientes.
Esto se
da en
todo el
pack y
en especial
en zonas
costeras.
En
una escala
Antártica
global,
y teniendo
en cuenta
la frecuente
ocurrencia
de las
floraciones
algales,
los derretimientos
afectarían
el balance
de calor
del hielo
marino.En
el irregular
borde
inferior
de hielo,
otra comunidad
de microalgas
surge
durante
el otoño
y la primavera.
La intensidad
de luz
es mayor
que en
el invierno
y además
los fuertes
vientos
limpian
la nieve
de la
superficie
de hielo,
"depejando
el paso"
a la penetración
de los
rayos
solares.
Se
estima
que las
comunidades
algales
de hielo
llegan
a cubrir
hasta
10 millones
de km2,
¡área
que equivale
a la mitad
del pack
de hielo
antártico
en el
mes de
septiembre!
Las microalgas
adquirieron
diversas
adaptaciones
para crecer
en el
hielo.
¿Obtienen
algún
beneficio
por desarrollarse
en este
ambiente?
Una gran
ventaja
es que
quedan
bastante
a salvo
de forrajeadores
del zooplancton
que las
coman.
Sin embargo
hay quienes
se alimentan
de ellas;
tal el
caso de
anfípodos
e incluso
krill
y copépodos,
aún
al riesgo
de quedar
atrapados
en el
hielo.
Ellos
a su vez
podrán
ser fuente
de alimento,
al llegar
el verano,
de la
Gaviota
Cocinera,
el Gaviotín
Antártico
y otras
aves.
Microalgas
del fondo
En zonas
costeras
antárticas,
las microalgas
de fondo
tienen
elevada
producción
y biomasa.
Dependen
de factores
como las
corrientes,
las floraciones
de fitoplancton,
la cobertura
de hielos,
la intensidad
de luz,
el sustrato,
sea rocoso
o blando,
y la temperatura
del agua.
La formación
del pack
de hielo
establece
nuevas
reglas
de juego.
La luz
que llega
al fondo
varía
según
cambie
el grosor
del hielo,
de la
capa de
nieve
que se
acumule
sobre
su superficie,
los sedimentos
que pueda
tener,
o incluso
de la
concentración
de algas
del hielo.
Por el
contrario,
cuando
la intensidad
de la
luz visible
es muy
alta,
los fotones
(unidades
de energía)
que muchas
algas
llegan
a absorber
exceden
a los
que pueden
emplear
en la
fotosíntesis.
Se produce
entonces
una fotoinhibición,
lo que
implica
menos
eficiencia.
Este fenómeno
se comprobó
con la
intensa
radiación
del mediodía
sobre
distintos
grupos
de algas.
Pero
se ha
encontrado
que microalgas
del fondo
están
adaptadas
a las
bajas
irradiaciones,
y por
otra parte
no serían
inhibidas
con luz
muy intensa.
Se las
arreglan
no sólo
con las
bajas
intensidades
que reciben
con la
llegada
del invierno
al congelarse
el mar
y disminuir
las horas
de luz,
sino que
además
resisten
las altas
radiaciones
posibles
durante
los períodos
libres
de hielo
del verano.
Algunas
especies
de diatomeas
del fondo
permanecen
viables
(es decir,
volverán
a fotosintetizar
y crecer
al darse
las condiciones)
hasta
después
de más
de un
año
en oscuridad,
con casos
extremos
conocidos
de viabilidad
tras tres
años
sin luz.
Las
macroalgas:
creciendo
en fondos
costeros
Para las
costas
rocosas
poco profundas
de la
Antártida
se conocen
más
de 140
especies
de macroalgas,
algunas
citadas
hasta
los 100
metros
de profundidad.
Considerando
las zonas
aún
por explorar,
seguramente
nuevas
aparecerán.
Al vivir
en aguas
de temperatura
y salinidad
relativamente
constante,
y con
niveles
de nutrientes
por lo
común
no limitantes,
el cambio
en la
intensidad
lumínica
es el
factor
que más
las afecta.
Por ejemplo,
para latitudes
correspondientes
al norte
de la
Península
Antártica,
deben
adaptarse
a la variación
entre
las más
de 20
horas
de radiación
solar
del verano
a 4 o
menos
horas
de luz
invernales.
Por caso,
especies
de Iridaea
mantienen
su aparato
fotosíntetico
intacto
durante
la etapa
invernal,
pudiendo
aprovechar
la luz
que recibe.
La
irradiación
que llega
al fondo
depende
además
de la
sombra
que hacen
tanto
la cobertura
de hielo,
cuando
la hay,
como las
floraciones
de fitoplancton
y también
las propias
macroalgas.
Pero en
aguas
antárticas,
muchas
de ellas
están
adaptadas
a bajas
intensidades
de luz.
Por otra
parte,
el aumento
de la
radiación
ultravioleta
podría
estar
afectándolas.
Más
del 60%
de las
especies
de macroalgas
antárticas
son algas
rojas,
siguendo
en abundancia
las pardas
y las
verdes.
Alrededor
del 40%
del total
son exclusivas
(endémicas),
como Himantothallus,
Ascoseira,
y Cystosphaera.
Las
grandes
algas
pardas
en general
son las
principales
contribuyentes
de biomasa
en zonas
costeras
rocosas
de la
Península
Antártica
y de islas
subantárticas.
Aunque
entre
las algas
pardas
antárticas
hay algunas
ausencias
notables.
Faltan
los densos
"bosques"
de cachiyuyos
del orden
laminariales
(ej.:
Macrocystis
pyrifera
de nuestras
costas
patagónicas
y fueguinas)
que crecen
en diversas
costas
del mundo.
El continente
blanco
es la
única
región
de aguas
frías
del planeta
donde
las Laminarias
brillan
por su
ausencia.
Se ha
sugerido
que aún
en el
caso de
que los
cachiyuyos
integrasen
la flora
alga antártica,
no formarían
grandes
"bosques"
(como
aquellos
que se
dan por
ejemplo
en el
Canal
Beagle)
por el
desgaste
de fondo
que realizan
los hielos.
La
Antártida
sería
centro
de distribución
del Orden
Desmarestiales
(algas
pardas),
grupo
bien representado
en costas
poco profundas
de aguas
templado-frías
y muchas
aguas
templado-cálidas
del mundo.
Las
Desmarestiales
antárticas
presentan
formaciones
densas,
aunque
no tanto
como las
de cachiyuyos.
Entre
ellas,
el género
Desmarestia,
de talo
filamentoso,
incluye
una 40
especies
descriptas
en el
mundo,
con algunas
exclusivas
(endémicas)
de la
Antártida.
En aguas
poco profundas
de todo
el continente
aparece
Desmarestia
menziesii.
En sectores
donde
no se
da la
formación
de hielo
invernal,
llega
a crecer
en el
intermareal
bajo condiciones
de fuerte
turbulencia.
Junto
con el
alga parda
Ascoseira
mirabilis
(de talo
con láminas
alargadas).
Desmarestia
anceps
en cambio,
crece
en el
sublitoral
central,
en áreas
de turbulencia
moderada.
A
profundidades
de entre
20 y 40
metros,
el alga
parda
Himantothallus
grandifolius
es una
de las
dominantes.
Con su
talo de
hasta
10 m de
largo
y grandes
láminas
que alcanzan
el metro
de ancho,
es la
macroalga
más
grande
del continente
antártico.
Cystosphaera
jacquinotii
es un
alga parda
de talo
frondoso
que alcanza
hasta
3 m de
largo
y 30 cm
de ancho.
Resulta
la única
macroalga
de la
región
antártica
con flotadores
(eorcistes),
"ayuda"
para mantener
una posición
erecta
y lograr
así
una mejor
captación
de luz.
Es bastante
vulnerable
ante los
fuertes
movimientos
de agua
y al congelamiento.
En parte
por ello,
no se
encuentra
a menos
de unos
20 metros
de profundidad.
Las
macroalgas
aportan
sustento
a comunidades
de invertebrados
(como
fípodos,
isópodos),
a peces,
y pueden
ser importantes
en las
tramas
alimentarias
detritívoras
dominadas
por bacterias.
Las algas
verdes
y las
rojas
en general
son más
asimilables
para quien
las come.
Muchas
pardas
solamente
lo son
después
de fermentación
microbiana,
adaptación
adquirida,
por ejemplo,
por diversos
moluscos
y erizos
(hay grupos
de animales
terrestres,
como ser
rumiantes,
que también
dependen
de la
fermentación
microbiana
en su
sistema
digestivo).
En muchas
macroalgas
hay una
parte
basal
o pie
de fijación
de formas
y tamaño
muy variables.
Aunque
otras
no tienen
dicha
diferenciación,
como las
algas
rojas
incrustantes.
Sobre
su superficie,
soportan
intrusos
que les
convendría
no tener,
pero también
tiene
huéspedes
bienvenidos.
Por
ejemplo,
muchos
briozoos
(organismos
coloniales)
las perjudican.
Si cubren
superficie
que capta
luz, reducen
la eficiencia
de fotosíntesis
de las
macroalgas.
Además,
disminuyen
la flexibilidad
de las
frondes,
aumentando
el riesgo
de que
las algas
sean desprendidas
en las
tormentas.
En tanto,
las benefician
predadores
como nudibranquios
(Moluscos)
que pueden
remover
briozoos,
o el pastoreo
que hacen
pequeños
herbívoros
sobre
las microalgas
que crezcan
sobre
ellas.
Las
macroalgas
son más
vulnerables
en las
primeras
etapas
de su
vida,
pero al
crecer,
muchas
elaboran
defensas
químicas,
como se
terpenos,
compuestos
aromáticos
y polifenoles.
Estos
últimos
se detectaron,
por ejemplo,
en las
antárticas
Adenocystic
sp. e
Himanthallus
sp. Los
alcaloides,
importantes
sustancias
de acción
defensiva
en plantas
superiores,
no se
encontraron
en macroalgas.
Hay compuestos
inorgánicos
que también
actuarían
como defensa
contra
los herbívoros,
como el
ácido
sulfúrico
producido
por especies
de Desmarestia
Aunque
la dureza
sería
la más
efectiva
protección
de la
macroalgas
para que
no la
coman.
Algunos
de los
predadores
son especialistas
y comen
solo unas
pocas
especies.
Es el
caso de
la lapa
antártica,
que se
concentra
en algas
rojas
crustosas,
y en el
alga parda
Ascoseira
mirabilis,
Otros
son más
generalistas,
como el
pez Notothenia
croriiceps,
quien
incluye
por lo
menos
18 especies
de macroalgas
en su
dieta.
Una
vida entre
dos mundos:
el intermareal
El intermareal
es un
mundo
de cambios,
magnificados
aún
más
por las
mareas,
y en la
Antártida,
por la
acción
de los
hielos.
Puede
haber
grandes
variaciones
de factores
como temperatura,
humedad
y precipitaciones.
En el
verano
austral
la intensidad
de luz
aumenta,
y la diversidad
de vida
que allí
se desarrolla
es sorprendente.
Sin
embargo
"pertenecer",
no siempre
tiene
sus privilegios.
Las algas
que quedan
expuestas
al aire
en ciclos
diarios
durante
la marea
baja,
cuentan
con menos
tiempo
para captar
nutrientes,
anhídrido
carbónico,
y agua
para fotosíntesis.
Gran parte
de la
fauna
marina,
por otra
parte,
se la
debe arreglar
para comer
y respirar
sólo
en los
períodos
en que
quedan
cubiertos
por la
marea.
Además,
la desecación
es un
riesgo
para quienes
quedan
expuestos,
aunque
diversas
adaptaciones
les permiten
a los
organismos
evitarla.
En
la Antártida
en particular,
las bajas
temperaturas
son un
problemita
a enfrentar.
Al congelarse
los líquidos
extracelulares,
los restantes
fluidos
aumentan
su concentración
y se produce
una diferencia
osmótica
(de "presiones")
en la
membrana
celular
que puede
causar
la muerte.
Aparte
del riesgo
de congelarse.
En
macroalgas,
el congelamiento
inicial
de líquidos
extracelulares
tiene
un efecto
desecador
y el golpe
letal
se produce
con la
formación
de cristales
de hielo
dentro
de las
células.
Hay algas
verdes
de la
Antártida
que tienen
sustancias
anticongelantes
en sus
células.
Otras
resisten
un alto
porcentaje
de agua
congelada
en sus
tejidos.
Entre
los invertebrados,
se ha
comprobado
que algunos
moluscos
antárticos
pueden
sobrevivir
hasta
con el
60-70%
de su
líquido
corporal
congelado.
Gran parte
de las
zonas
del intermareal
quedan
cubiertas
de hielo
marino
con la
llegada
del invierno.
La diversidad
de vida
retornará
con la
siguiente
primavera
tardía
y verano
austral.
 Copyright
© Patrimonionatural.com Copyright
© Patrimonionatural.com
Prohibida
su reproducción
por cualquier
medio para
fines comerciales,
sin la autorización
expresa
del editor.
Las fotografías
son propiedad
de sus autores.
Prohibida
su reproducción
por cualquier
medio sin
autorización
expresa
de los mismos.
|